El poder militar, la religión y la consolidación territorial
La niebla aún abrazaba las torres del castillo de Moya, ocultando sus heridas y secretos entre los sillares centenarios. El eco de los pasos de un vigía resonaba bajo las almenas, atento a cualquier presagio en aquella madrugada incierta del siglo XIII. Nadie podía imaginar que, entre esas murallas, se decidiría el destino de reyes y campesinos, de traidores, de peregrinos y héroes olvidados.
Moya, inexpugnable y orgullosa sobre la roca, fue durante siglos frontera, refugio y premio codiciado. Sus piedras conocen la lengua de las espadas, los susurros de conspiradores, el temor de las familias obligadas a huir, la esperanza de quienes resistieron. Pero más allá de fechas y batallas, este castillo guarda las voces de quienes lo vivieron: forjadores y señores, artesanos o soldados, y mujeres valientes que marcaron con su paso los pasillos de la defensa.
En su sombra se forjó un linaje. La historia de esta fortaleza es también la de su gente, como aquel Juan González —maestre calatravo y caballeros santiaguistas —, cuyo poder militar y fe religiosa ayudaron a consolidar estas tierras entre los siglos XIII y XV. Su legado, y el de tantos otros, nació de un sueño de permanencia.
La génesis de una heredad, y el primer corral de un asentamiento llamado García Molina, que con el tiempo se convertiría en el corazón de una casa de labor.
En este mundo, la religiosidad no era solo fe, sino el cimiento mismo de la vida. La devoción Mariana, arraigada en estas sierras conquenses, era un latido que ordenaba el espacio y la sociedad, una fuerza que consolaba en la crisis y dictaba normas en la paz. La Iglesia era autoridad, consuelo y, a veces, la sombra de un poder inmenso.
Te invito a cruzar el puente levadizo y recorrer conmigo sus salas y pasadizos. Sigamos el rastro de sus ecos de espada y palabra, desentrañando las historias ocultas tras las murallas que aún hoy desafían al tiempo.
La devoción a María y la religión popular en la región de la baja serranía.
En el contexto campesino de Cuenca, las veneraciones a la Virgen de Tejeda (Garaballa, 1205) y la de Santerón (Algarra, 1210) representan un modelo habitual de fe popular. Existe un vacío documental, que demuestre una relación directa. Ambas figuras aparecieron en un entorno espiritual compartido. Donde las historias de apariciones y descubrimientos piadosos revelaban la voluntad divina en el mundo natural. Estas vírgenes, a menudo halladas por pastores. Se incorporan en la imaginación devocional del campesino. De una gran espiritualidad, por la situación geográfica fronteriza. Así como, de una inestabilidad territorial. Era crucial para la identidad cultural de la zona.
Los setenarios 3 religiosos (iniciados tardíamente, a partir de 1779), eran prácticas devocionales de siete días consecutivos. Centradas en la Virgen María, usuales en entornos rurales y santuarios aislados, como la Ermita de Santerón en Algarra, (Santeroncillo en mapas antiguos de 1771). Las festividades cohesionaban a la comunidad, la sumergían en ciclos espirituales muy intensos. Que eran favorecidas por el medioambiente y el impacto de órdenes militares religiosas, (herencia de los Templarios 4 y de la zona fronteriza del reino de Aragón y Valencia).
El castillo de Moya
Bastión estratégico entre los siglos XII y XIV, se ubicaba en un territorio donde las órdenes militares, Santiago y Calatrava, ejercieron una influencia directa. Controlando las rutas de peregrinación, y fortaleciendo la fe cristiana en territorios fronterizos. No se han identificado certezas concretas de la presencia de los Templarios, ni de su existencia en Moya o Santerón. Sin embargo, su herencia simbólica es evidente. En ritos como los setenarios y en la devoción a la Virgen.
“No existe prueba tangible, ni documento histórico definitivo, que evidencie que la Orden del Temple 4 (disuelta el 22 de marzo de 1312), albergara una presencia oficial en el castillo de Moya, ni que instaurara una encomienda de los caballeros en la villa o en sus cercanías”. Los templarios estuvieron muy activos en zonas próximas, en la frontera entre Cuenca y el Reino de Valencia, como en Ademuz y Villel.
Conexiones de la Virgen de Garaballa y la de Santerón.
La de Algarra, asociada con el culto de la imagen de Tejeda, exhibe elementos ceremoniales propios de la orden del Temple. El aislamiento geográfico, la alegoría del número siete, y la estructura ritual extendida. Todo esto, indica un impacto simbólico indirecto de los Templarios. En la espiritualidad fronteriza, donde se fusionan fe, comunidad y dominio territorial. Las imágenes de Tejeda y la de Santerón tienen una estructura de devoción, simbolismo e historias parecidas, típicas del entorno rural y fronterizo de la Cuenca medieval después de la Reconquista. Según la tradición oral, las imágenes fueron halladas de manera milagrosa en contextos naturales y a través de señales divinas (luces o cantos), lo que validó la edificación de sus respectivos santuarios y fortaleció su veneración.
Conexiones clave:
Territorio compartido: Ambas vírgenes se sitúan en la Serranía Baja de Cuenca, en una región de repoblación cristiana donde el castillo de Moya pudo haber actuado como centro difusor de su veneración.
Similitudes rituales: Se celebran con romerías, setenarios y cultos prolongados, ligados a la fertilidad, la salud y la protección del campo, siendo patronas de varias localidades.
Influencia templaria (posible influjo, no probado): La orden del Temple, presente en zonas cercanas, pudo influir en el culto mariano de frontera y en la purificación del territorio, aunque no se ha demostrado su participación directa en los santuarios.
Simbolismo del hallazgo: Ambas son vírgenes aparecidas, redescubiertas en el siglo XIII, como señales del resurgimiento cristiano y de restitución de lo sagrado en tierra de reconquista.
Conclusión:
“Las imágenes de Tejeda y Santerón, son símbolos espirituales paralelos. Unidos por su papel en la consolidación religiosa del territorio, su culto comunitario y su vigencia como referentes de la devoción rural conquense”.
Asentamiento de Moya. Desde la prehistoria hasta la frontera medieval
El cerro de Moya presenta una ocupación continuada desde la Edad del Bronce y la del Hierro, según los hallazgos arqueológicos. Su relevancia histórica se inicia con la conquista cristiana del Rincón de Ademuz en 1212 por Pedro II de Aragón, seguida del arraigo del dominio castellano bajo Alfonso VIII. Este proceso incluyó la repoblación del territorio y la concesión de fueros que articularon su administración y defensa, que pasa a depender de la orden de Santiago.
La primera tenencia documentada de Moya corresponde a Gonzalo Pérez en 1212, bajo la órbita de la Orden de Santiago. La primera mención explícita data de ese mismo año (AHN, Órdenes Militares, Santiago, carp. 362, doc. 5), donde ya figura como tenente santiaguista. No existe documento alguno que acredite una donación formal por parte de Alfonso VIII, fallecido en 1214, ni un documento de “entrega oficial” en 1215.
Como parte de la estructura defensiva, se construyó la Albacara (del árabe al-bakkāra, “recinto cerrado” o “corral fortificado”), un espacio amurallado independiente en la zona alta de la villa, junto al castillo y la iglesia de la Trinidad, destinado a refugio de la población y control político-religioso en esta zona fronteriza.
Transición jurisdiccional: predominio Santiaguista y paréntesis Calatravo
La situación jurisdiccional de Moya en los siglos XIII y XIV se caracterizó por un predominio continuado de la Orden de Santiago, interrumpido únicamente por un breve episodio de ocupación. Tras la conquista cristiana, la plaza fue asignada a la Orden de Santiago, constituyéndose como una de sus encomiendas, con Gonzalo Pérez como su primer tenente documentado hacia 1212.
La documentación primaria atestigua que este dominio se vio alterado entre 1294 y 1296, cuando la Orden de Calatrava ocupó la villa de forma temporal. Este paréntesis finalizó en 1296, cuando, por mandato real, Moya fue restituida a la Orden de Santiago.
Contrariamente a algunas interpretaciones, el señorío de las órdenes militares no terminó en el siglo XIV. La Orden de Santiago mantuvo el control de la encomienda de Moya durante toda la primera mitad del siglo XV. El fin de esta etapa se produjo en 1462-1463, cuando el rey Enrique IV de Castilla confiscó la villa para cederla a Juan Pacheco, marqués de Villena, transformando la antigua encomienda militar en un señorío secular y dando inicio al futuro Condado de Moya.
Don Juan González: noble, militar y maestre (c. 1215–1284)
Figura decisiva en la frontera oriental castellana. Fue comendador de Salvatierra (c. 1260), alcaide de Cañete (c. 1263) y ostentó otros cargos en la Orden, como el de comendador de Calatrava la Nueva, antes de ser elegido maestre general de Calatrava (1267–1284).
Su magisterio está documentado en fuentes primarias, como la que lo cita como «Johannes Gonzalvi, magister Calatravae» en 1270 (Órdenes Militares, Calatrava, carp. 459, doc. 124). En cuanto a su relación con Moya, no existe constancia directa en las fuentes primarias (ni en la Colección Diplomática de Calatrava, ni en la Crónica de Rades y Andrada, ni en los privilegios regios del reinado de Alfonso X) que permita afirmar que Moya fuese base de operaciones o encomienda calatrava bajo su gobierno.
Durante la crisis sucesoria tras la muerte del infante Fernando de la Cerda (1275), el maestre Juan González aparece efectivamente entre los partidarios del infante Sancho, según la Crónica de Alfonso X (cap. CCLXXXIV y ss.). En este contexto, participó en el giro político conocido como el “Movimiento de los leales a Sancho”.
Confusiones homónimas
Juan González, hijo de Gonzalo Ibáñez, noble de Castilla, no vinculado a Calatrava, incluyó una brillante carrera al servicio de la Corona. Alférez Real (1252–1254), (Repartimiento de Sevilla, doc. 38; Crónica de Alfonso X).
Juan González de Villamayor, privado y mayordomo mayor del rey, merino Mayor de Castilla (1256–1260), (Julio González, Reinado y diplomas de Fernando III, t. II).
Juan González de Andrada o Juan González de Meneses (según documentos murcianos), Adelantado Mayor de Murcia (1258–1262), Colección de documentos del Archivo Municipal de Murcia (siglo XIII).
Todos son homónimos distintos, pertenecientes a linajes nobles laicos, no a la Orden de Calatrava.
Coyuntura política y relevo calatrava (1294–1296)
El periodo 1287-1292 fue de creciente inestabilidad en la frontera. Tras la muerte del maestre de Santiago (1275-1284), don Pedro Núñez en 1284, le sucedió Ruy Pérez Ponce (Maestre Calatravo 1284-1295). Bajo su mandato, y a pesar de la importancia estratégica continua de Moya, la Orden de Santiago no pudo evitar que la plaza fuera ocupada temporalmente por la Orden de Calatrava en 1294, un hecho que demuestra la vulnerabilidad del poder santiaguista en ese contexto específico. La tenencia calatrava se prolongó hasta 1296, cuando la villa fue restituida a la Orden de Santiago.
Si bien en 1290 Juan Núñez de Lara llegó a tomar el control de la plaza con apoyo aragonés —en el contexto de la inestabilidad del reinado de Sancho IV—, no hay evidencia de destrucción material o simbólica sistemática. Por el contrario, en 1292, Sancho IV recuperó Moya y confirmó los fueros y privilegios de sus habitantes, iniciando un proceso de estabilización.
No hay evidencia que sustente la existencia de «talas discriminadas» o represalias sistemáticas contra Moya o sus habitantes en el periodo 1290-1292.
La acción más probable, y que encaja con la documentación existente, es que la villa sufriera las consecuencias económicas y logísticas propias de una ocupación militar en un contexto de inestabilidad política. Requisas, abandono de cultivos y una probable contracción económica.
La confirmación de fueros por Sancho IV en 1292 no fue una respuesta a una destrucción premeditada, sino una herramienta política para sanear y consolidar el control real sobre una plaza estratégica que había pasado por un periodo de desgobierno y cuyas bases económicas se habían visto afectadas por la guerra. Era una medida para curar las heridas de un conflicto, no para reparar una devastación intencionada.
Por lo tanto, la afirmación de que «no hay evidencia de destrucción material o simbólica sistemática» es rigurosamente correcta y la más prudente desde el punto de vista historiográfico. Cualquier mención a «talas discriminadas» o represalias específicas carece, hasta la fecha, de sustento documental.
Tampoco es sostenible hablar de un “retorno” a la Orden de Santiago ni de una cesión a Calatrava en esa época. Tras su donación a Santiago en 1215 y su restitución al realengo en 1319, Moya permaneció bajo dominio directo de la Corona hasta que en 1480 Isabel I concedió el señorío hereditario a Andrés de Cabrera, primer marqués de Moya.
Conflicto entre órdenes: ¿lucha abierta o «Guerra Fría» territorial?
La relación entre las órdenes de Santiago y Calatrava en la Serranía Baja no se definió por un conflicto abierto por el control de la villa amurallada de Moya, sino por una pugna soterrada por el dominio de recursos periféricos. La Orden de Calatrava, asentada en Alarcón, ejerció una presión expansionista constante, materializada en escaramuzas por pastos, agua y rutas pecuarias. Se trató, en esencia, de una «Guerra Fría» por la influencia en la retaguardia.
El dominio calatravo sobre la villa fue, en realidad, un episodio breve y temporal entre 1294 y 1296, tras el cual Moya fue restituida a la Orden de Santiago, que mantuvo su señorío de forma ininterrumpida hasta su conversión en señorío secular en 1462. Por lo tanto, la tenencia central de Moya nunca fue calatrava de manera estable, sino santiaguista, lo que refuerza la idea de que el conflicto se centró efectivamente en los recursos periféricos y no en la plaza fuerte principal.
Resultado
La historia medieval de Moya es un ejemplo elocuente de la compleja dinámica feudal en la frontera castellana. Lejos de las narrativas simplistas que postulan una tenencia estable y exclusiva de la Orden de Santiago, la documentación revela una sucesión jurisdiccional clara: de Santiago a Calatrava a mediados del siglo XIII, con don Juan González como figura clave en su consolidación como plaza calatrava.
Su evolución posterior —hasta su conversión en condado en el siglo XV— debe entenderse desde la continuidad institucional y la conflictividad periférica, nunca desde una supuesta desolación o lucha abierta por el control del núcleo fortificado. Para una investigación rigurosa, se recomienda consultar prioritariamente los fondos de Calatrava en el Archivo Histórico Nacional y la historiografía especializada reciente.
LOS GONZÁLEZ DE MOYA Desde el s. XII al s. XV
DON PEDRO GONZÁLEZ DE LARA, (s. XII)
Don Pedro González de Lara (murió en 1130), por lo que no pudo ser tenente ni señor de Moya en 1222. Después de su repoblación por Alfonso VIII y su concesión a la Orden de Santiago en junio de 1215, la villa quedó bajo el mando de un comendador santiaguista nombrado por la Corona. No existe constancia documental de que ningún infanzón Lara ostentara el señorío o la tenencia de Moya en el siglo XIII, ni de un “retorno” posterior a Santiago antes de la restitución al realengo en 1319.
Aunque Moya fue inicialmente donada a la Orden de Santiago tras su conquista (c. 1211), la situación jurisdiccional evolucionó notablemente. Durante el último decenio del siglo XIII, (1294-1296), la villa cayó bajo el dominio efectivo de la Orden de Calatrava, atestiguado como encomienda de esta orden al menos desde 1288. Este cambio se enmarca en una pugna territorial entre ambas órdenes en la Serranía Baja. Un hito clave de esta pugna fue la pérdida de Cañete por parte de Santiago en 1263, que pasó a manos de don Juan González, quien poco después se convertiría en Maestre de Calatrava, consolidando así la influencia de esta última orden en la zona.
Siglo XIII
- 1211/1215: Donación de Moya a la Orden de Santiago.
- Segunda mitad del s. XIII (antes de 1288): Por razones estratégicas o de conflicto, el control de Moya pasa a la Orden de Calatrava. La encomienda calatrava de Moya está plenamente operativa en 1288.
- 1284-1295: El maestre Ruy Pérez Ponce gobierna la Orden de Calatrava y, por ende, su encomienda de Moya, consolidando el poder calatravo en la zona.
- 1319: La Corona, en un contexto de regencia, recupera Moya para el realengo, terminando con el señorío de las órdenes militares (en ese momento, de Calatrava) sobre la villa.
DON JUAN GONZÁLEZ, noble, militar y maestre (s. XIII)
Don Juan González (c. 1215–1287), figura decisiva en la frontera oriental castellana, por su trayectoria, antes de ser elegido maestre general de Calatrava (1267–1284), «Johannes Gonzalvi, magister Calatravae», (Ordenes Militares, Calatrava, carp. 459, doc. 124, 1270).
Cabe destacar que, de acuerdo con la onomástica medieval, no utilizó un segundo apellido. En toda la documentación coetánea se le nombra como «Juan González» o por su patronímico («hijo de Gonzalo»).
Los González de Roa y Moya (padre e hijo) (S. XV)
Confusión entre Juan González de Roa (el padre) y su hijo, del mismo nombre.
- Juan González de Roa, el Padre o el viejo, (c. 1410/15 – 1474), no fue comendador de Santiago ni tuvo una relación directa con la villa de Moya. Su figura es menos prominente en los documentos históricos relativos a esta localidad.
- Juan González de Roa (el Hijo, c. 1440/5 – 1497), este es el personaje histórico relevante al que muy probablemente se refieren los documentos que transcribe Sanz y Díaz. Suele aparecer en las crónicas como «Juan González de Roa, el mozo» o «el de Moya», para distinguirlo de su padre. Fue Comendador de Montiel y de Socuéllamos en la Orden de Santiago. El Maestrazgo de Santiago tuvo una enorme influencia en la zona de Moya, lo que explica su vínculo.
- Año 1474 – 1476, alcaide de la fortaleza de Moya: Su conexión es directa y fundamental. Fue Alcaide de la Fortaleza de Moya, uno de los cargos militares y políticos más importantes de la villa, encargado de la defensa y el gobierno de la plaza fuerte. Al inicio de la guerra de sucesión castellana (1475-1479). Los Reyes Católicos, necesitando leales en plazas estratégicas, le confiaron la defensa de esta villa fronteriza clave en la serranía de Cuenca. Su lealtad a la reina Isabel fue inquebrantable.
- Figura clave en el siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos. Participó activamente en la Guerra de Sucesión Castellana (1475-1479), defendiendo la causa de Isabel la Católica. Su papel como alcaide le situó en el centro de los conflictos bélicos y políticos de la época.
La casa de García Molina: asentamiento periférico, dominio de Moya
Casas de Garcimolina, heredad, casa de labor y corral, se inscriben dentro de esta lógica territorial posbélica. No existe constancia documental de su existencia entre los años 1290 y 1528, lo cual es coherente con el vacío administrativo producto de las guerras, la destrucción del territorio y el prolongado proceso de repoblación.
Sin embargo, este silencio documental, no implica ausencia de poblamiento. Si no, una presencia no institucional, ni dependiente de otras jurisdicciones.
La primera mención oficial de la localidad aparece en el Censo de Pecheros 5 de Carlos I. 1528, donde se la registra como “La Casa de García Molina”, clasificada tal que una granja individual, es decir, una unidad productiva con cierta autonomía.
Esta fuente, recogida por el Instituto Nacional de Estadística (Tomo I, Madrid, 2008), constituye el primer testimonio de la existencia reconocida del asentamiento.
El modelo de radicación dispersa, de la casa de labor de García Molina, debe entenderse como resultado del proceso de redistribución del alfoz 6 de Moya. Las pautas establecidas en el Fuero de Cuenca, sirvió de base para la reorganización del territorio tras la reconquista.
A través del este, se definían los usos comunales, la explotación de montes, el cultivo de tierras y la residencia en zonas marginales. Así, Casa de García Molina, habría nacido como una granja o explotación agrícola y ganadera.
Asentada en terrenos de rendimiento comunal o señorial. Con el tiempo, evolucionó hacia un núcleo de población estable, articulado en torno a la autogestión rural y la dependencia jurisdiccional del señorío de Moya.
Los campesinos del medievo, aprovecharon su medio geográfico. Construyendo nuevos asentamientos, a partir de estructuras simples.
Así, La Casa de García Molina, habría nacido como una casa de labor, heredad, explotación agrícola y corral ganadero, siendo muy posteriormente catalogada como granja (1528). Con el tiempo mutada en aldea, ya en el siglo XVII.
— Casas de labor, heredades y corrales fortificados —.
Que, con el tiempo, adquirieron reconocimiento administrativo y político.
Ilustraciones y grabados que aparecen en la publicación
Basados en las técnicas pictóricas de Jan Van Eyck (c. 1390-1441):
Maestro flamenco y pionero de la pintura al óleo en el Renacimiento nórdico. Es reconocido como una de las figuras fundacionales de la pintura occidental y máximo representante de la escuela flamenca del siglo XV. Su dominio técnico y conceptual revolucionó el arte europeo, especialmente mediante el perfeccionamiento de la pintura al óleo, lo que le permitió alcanzar cotas de realismo y simbología sin precedentes.
Características estilísticas y aportaciones técnicas
-
Hiperrealismo y precisión óptica:
- Van Eyck elevó la técnica al óleo mediante el uso de capas translúcidas (glacis), lo que facilitó la recreación de texturas minuciosas en telas, metales, joyas y superficies naturales.
- Su tratamiento de la luz, con gradaciones sutiles y sombras articuladas, confería volumen tridimensional y profundidad espacial a sus composiciones.
-
Simbología compleja y narrativa visual:
- Integró en sus obras un repertorio de elementos simbólicos (espejos, frutas, animales, inscripciones) que operaban como capas de significado adicional, a menudo vinculadas a temas religiosos, morales o sociopolíticos.
- Obras como El matrimonio Arnolfini (1434) son estudiadas por su densa carga alegórica y su capacidad para documentar la cultura material de la época.
-
Innovaciones técnicas y firmas autógrafas:
- Perfeccionó la estabilidad y brillo de los pigmentos al óleo, superando las limitaciones del temple al huevo predominante hasta entonces.
- Sus obras frecuentemente incluían inscripciones como «Als ik kan» (“Con lo que puedo”), reflejando una conciencia autoral innovadora para su tiempo.
Legado e influencia
Van Eyck sentó las bases estéticas del Renacimiento nórdico e influyó en artistas como Hans Memling, El Bosco y, posteriormente, en maestros del Barroco. Su obra marca la transición definitiva del Gótico internacional hacia un naturalismo empírico que anticipó desarrollos posteriores en Europa.
Conexión con reconstrucciones históricas y culturales
La estética de Van Eyck resulta singularmente adecuada para recreaciones visuales de escenarios medievales y protomodernos, tales como:
- Escenas de vida cotidiana y poder señorial (ej.: el Castillo de la Moya o figuras como Gonzalo de Roa).
- Entornos rurales y simbología sacra (ej.: peregrinos, cruces, arados y utensilios como cestos y canastos).
- Narrativas históricas ambientadas en espacios como Santerón o el personaje del Zurdo, donde el detalle realista y la carga simbólica enriquecen la comunicación.
Su capacidad para integrar precisión documental con profundidad conceptual permite que las imágenes no solo ilustren, sino que interpreten contextos históricos, reforzando el axioma de que “una imagen vale más que mil palabras” en la divulgación del patrimonio cultural.
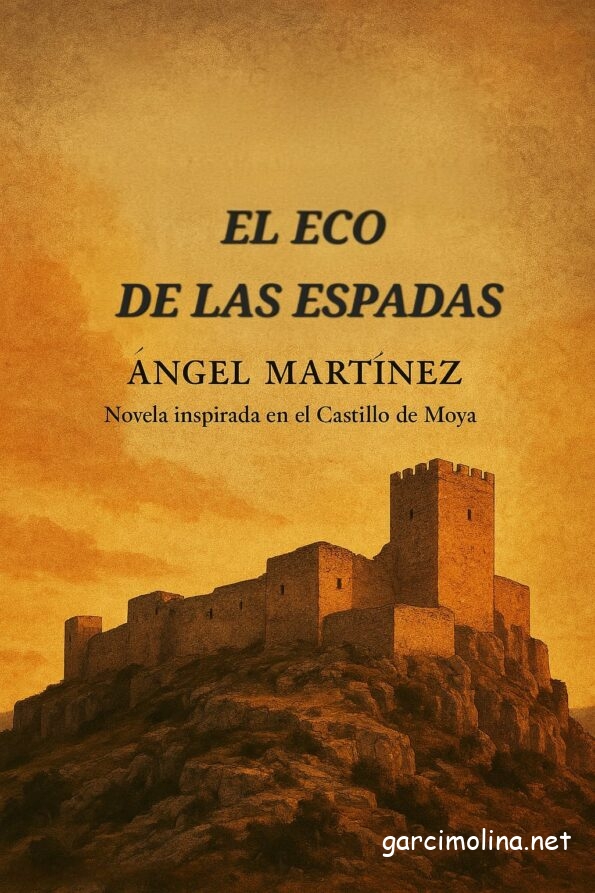
Comentario del autor
Cuando empecé a escribir El eco de las espadas, no pretendía narrar batallas ni alzar héroes. Quise escuchar el rumor de un tiempo fronterizo —el siglo XIV— en el que Castilla aún se definía entre la fe, la tierra y la supervivencia. Moya y su territorio no son aquí un decorado, sino una conciencia, un espacio donde cada piedra guarda un juramento antiguo.
Entre los personajes que cruzan la novela, Juan González de Roa, «el mozo», encarna la mirada del poder, la obediencia y el deber. Herminio, en cambio, representa el reverso, la humanidad que sobrevive bajo las jerarquías. Él no empuña una espada ni manda sobre nadie, pero su presencia revela lo que se oculta detrás del hierro y la fe, el deseo de pertenecer, el valor de la ternura, la reconciliación posible entre el hombre y su destino.
Herminio fue apareciendo poco a poco, sin buscarlo, y terminó convirtiéndose en el corazón del relato. Su evolución —desde la distancia emocional hasta la aceptación del afecto y del hogar— es, quizá, la verdadera conquista que el libro relata. Frente a los caballeros y las órdenes, él representa el eco silencioso de lo humano.
El eco de las espadas no es solo la historia de una villa amurallada, ni de un maestre o un noble; es la memoria de una comunidad que aprendió a levantarse cuando todo caía. Publicarla por capítulos en Garcimolina.net, me permitió acompañar esa reconstrucción paso a paso, como si cada entrega devolviera un fragmento del pasado al lugar donde nació.
Porque, al final, las espadas se apagan, pero las manos que tejen, labran o perdonan, siguen sonando en el tiempo.
— Ángel Martínez
Autor de El eco de las espadas
Garcimolina, 2025
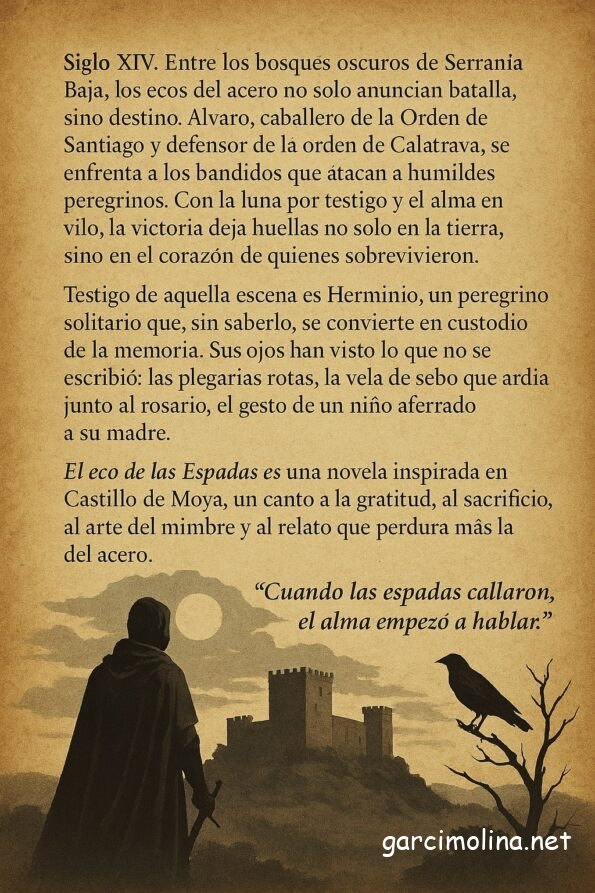
Comentarios